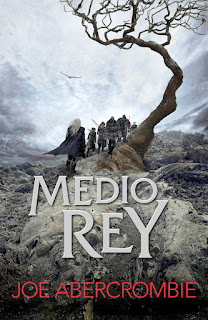¡Hola a todos!
¿Cómo os va la vida? ¿Qué tal estáis llevando el verano? Supongo que unos mejor y otros peor, ¿verdad? Si estáis de vacaciones, lo más seguro es que ahora estaréis completamente relajados en una terracita, tomando algo refrescante o cenando con los amigos. El verano se presta a todo tipo de diversiones al aire libre: fiestas, playa, paseos, terraza... que a todos nos gustan y que disfrutamos cuando llega el buen tiempo y las muy esperadas vacaciones.
Pero los que no hemos tenido vacaciones (o nos las reservamos para más adelante, ejem...), debemos recurrir a otros pasatiempos menos fresquitos, pero igual de estimulantes. En mi caso, he decidido ponerme en serio otra vez con la lectura de varios libros que hacía mucho tiempo que tenía aparcados e injustamente olvidados. Pero también ha sido la ocasión de hurgar entre mis viejos libros y rescatar clásicos o novelas que en su día leí con diferentes resultados.
Para hacer la recopilación un poco más divertida, he elegido un tag de los muchos que circulan por Internet. En este tag se toman varias partes del cuerpo y se utilizan como pretexto para hablar de un libro. Aunque puede que no me haya explicado bien, cuando leáis los apartados del tag lo entenderéis perfectamente, ^^U
¡Adelante!
1. OJOS: Un libro que te haya enamorado a primera vista
Empezamos ya con dudas, porque yo no soy la típica persona que escoge y compra un libro por su portada. De hecho, soy precisamente una detractora de esas portadas bonitas que esconden libros que son una caca. Aquí he tenido dudas entre tres libros que en su día me llamaron la atención por su portada: Donde los Árboles Cantan, de Laura Gallego; La Senda Oscura, de Ana Peris y Juan José Peired; y los Cuentos Macabros de Edgar Allan Poe. Cualquiera de los tres tiene una portada magnífica, digna de enmarcar y colgarla de la pared, pero he renunciado a los dos primeros libros por lo siguiente: En el caso de la novela de Laura Gallego, porque el libro es tan patético que me pareció una auténtica ignominia que tuviera no una, sino DOS preciosas portadas creadas por la artista Cris Ortega para su edición. Y en el caso de La Senda Oscura, porque aunque el trabajo de Carolina Bensler es exquisito y la portada de la novela es alucinante, no compré el libro por dicha portada, sino porque es una novela escrita por dos amigos míos, por lo que ya había planeado su compra en cuanto supe que iban a publicarlo. Por eso me he quedado con la portada de los Cuentos Macabros, y la verdad es que he hecho una buena elección.
Siempre he sido una gran lectora de la obra de Edgar Allan Poe, uno de mis autores de referencia, cuyo estilo de escritura y originalidad en sus historias siempre me ha provocado palpitaciones de emoción. Sin embargo, no poseía entre mis libros un compendio de cuentos del maestro de la literatura oscura, pues las ediciones que había visto en las librerías no me acababan de convencer (además de que la traducción dejaba mucho que desear). Pero el año pasado, en la feria del libro de Viveiro, encontré este libro en uno de los puestos y enseguida captó mi atención por el curioso dibujo de la portada. Casi sin pensar, compré el libro y lo empecé a leer esa misma noche. Y desde entonces no he tenido en mis estanterías libro más manoseado pero a la vez bien cuidado que este. Se trata de una selección de los cuentos más conocidos de Poe, traducidos por el autor Julio Cortázar e ilustrados por Benjamin Lacombe, un dibujante desconocido para mí pero que ahora se ha convertido en uno de mis favoritos. La edición del libro es magnífica, impresionante. La portada es un poco acolchada al tacto, con detalles en relieve y tornasolados que llaman la atención y animan a su lectura. Por supuesto, el interior hace justicia a la portada, y puedo afirmar con total seguridad que este libro ha sido una de las mejores compras que jamás he hecho.
2. BOCA: Un libro del que habla todo el mundo
Debo confesar que, si en su día compré y leí El nombre del viento, fue porque todo el mundo hablaba incesantemente de él. Que si la historia de Kvothe era una pasada, que si vaya personajes tan bien trabajados, que si vaya alucine de worldbuilding, que si era un nuevo hito en la fantasía, que si hasta George R. R. Martin lo ponía por las nubes... La verdad es que yo soy bastante escéptica respecto a los libros de los que todo el mundo habla. Resulta que, cuanto más intentan meterme un libro por banda y banda, menos ganas tengo de leerlo. Me pasó con Los pilares de la tierra y me pasó con Cincuenta Sombras de Grey (que no pienso leer NUNCA). Sin embargo, con El nombre del viento piqué, y me he arrepentido hasta tal punto que ahí lo tengo, muerto de risa junto a su hermano El temor de un hombre sabio, y no sé qué hacer con ellos (aprovecho para decir que, si alguien quiere estos dos ejemplares en edición de bolsillo completamente nuevos, se los venderé encantada). Sin lugar a dudas, este libro me ha demostrado dos cosas: Que seguir las modas no va conmigo y que por mucho hype que tenga un libro eso no lo convierte en una obra maestra.
3. PULMONES: Un libro vital en tu vida
Por supuesto, no podía faltar este maravilloso cuento de fantasía en mi estantería particular. Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, es mi libro favorito de todos los tiempos. Es un cuento que siempre ha ejercido una extraña fascinación en mí y me provoca sentimientos que soy incapaz de explicar. Quizá, como decía Virginia Woolf, es que este libro no es un cuento para niños, sino un cuento mediante el cual los adultos pueden ser niños. Y sí, me confieso enamorada de esa pequeña niña de dorados cabellos, del conejo blanco que siempre tenía prisa, de esa carrera alocada de los animales, de la extraña merienda de la Liebre y el Sombrerero, de la historia del Grifo y la Falsa Tortuga y, cómo no, de la temible Reina de Corazones y su corte de naipes. Y su continuación, Alicia a través del espejo, también me gustó mucho aunque es inevitable compararlo con el primero.
Lo leí cientos de veces en el instituto y era raro el curso que no me lo llevaba a casa unas cinco veces. Es el libro más repetido que tengo en casa, con tres ediciones (a una de ellas ya se le caen las páginas) y con intención de conseguir más si las ilustraciones lo valen. En la portada que os he puesto, habréis notado que Benjamin Lacombe vuelve a lucirse como ilustrador.
4. ESTÓMAGO: Un libro que hayas devorado rápidamente
Una de las recientes sagas de fantasía medieval que he descubierto hace relativamente poco y que se ha convertido en imprescindible para mí es la Saga del Mar Quebrado, escrita por Joe Abercrombie. Al margen de las más o menos simpatías que ha cosechado el autor británico, lo cierto es que hay que saber reconocer el mérito y la calidad cuando la hay, y Abercrombie ha demostrado varias veces que es capaz de crear novelas de una gran calidad y con toques de originalidad que abundan muy poco en la literatura del género fantástico.
Compré Medio Rey durante uno de mis viajes a Lugo para hacer los exámenes de la UNED, y lo compré con el ánimo de tener algo con lo que entretenerme mientras esperaba la hora de los exámenes. Cuál no fue mi sorpresa cuando descubrí que, después de leer las primeras páginas, no podía parar de leer. Las aventuras del medio rey Yarvi me encandilaron, me hicieron vibrar de emoción, me sorprendieron, me enamoraron. El libro se lee muy rápido, sí, pero es que yo me lo leí en una tarde. Empecé a leer y me di cuenta de que ya no podía parar, era superior a mis fuerzas. También hay que añadir que la historia transcurre de forma rápida, los capítulos son cortos y todo se desarrolla sin ahondar mucho en los detalles, pero yo lo he considerado una ventaja con este libro. Recomendadísimo, sin duda.
5. HÍGADO: Un libro gordo
No sé qué le pasa a algunas personas que, en cuanto una dice que tal o cual libro es gordo, enseguida se ponen a la defensiva y empiezan a soltar pestes, a defender el libro a capa y espada, y a criticarla a una... Como si decir que un libro es gordo fuese algo malo (¿se hablará algún día de libros anoréxicos?). Y lo cierto es que La Comunidad del Anillo me pareció un libro muy gordo ya en su día, cuando lo leí por primera vez a los quince años. Sin embargo, estamos hablando de una de las grandes obras maestras de la literatura universal, así que sobran las palabras. El Señor de los Anillos me encantó de principio a fin, pero LCDA se me hizo un poco largo porque, en mi modesta opinión, tiene capítulos que se podrían acortar bastante o incluso eliminar (lo siento, Tom Bombadil...).
El Señor de los Anillos es una novela magna, impresionante, única en su especie. Es un libro que recomiendo empezar a leer bien avanzada la adolescencia (debido a su vocabulario extremadamente culto, al lector joven le puede costar engancharse), pero volver a releerlo con el tiempo y las veces que haga falta, porque es una historia tan plena, tan perfecta, que es posible encontrar nuevos detalles que antes se nos habían pasado por alto, o incluso ofrecernos interesantes reflexiones acerca de la amistad y la guerra que nos pueden guiar en nuestra vida o camino hacia la madurez.
6. APÉNDICE: Un libro que no odias, pero que tampoco te gusta
Pues así es: No me han apasionado mucho las Crónicas del Mago Negro, de Trudi Canavan. Aunque es una historia de fantasía al más puro estilo clásico y tanto los acontecimientos como los espacios están muy bien descritos, confieso que la historia me ha parecido bastante aburrida y lenta. No es un libro que odie o que no me haya gustado nada, pues no es así. De hecho, tiene muy buenos personajes que tardaré en olvidar porque me han marcado mucho (sí, me estoy refiriendo a Akkarin). Pero también soy consciente de que ofrece muy poco para lo que está intentando vender. Y el que haya subido la foto de la portada del primer libro no es aleatorio, pues considero que es el más aburrido de todos. Apenas ocurre nada reseñable y Sonea, la protagonista, no hace más que esconderse, primero en las barriadas y después en las salas secretas del Gremio de los Magos. Vamos, que para ser el inicio de una saga me ha parecido bastante tedioso. Sin embargo, el hecho de que Trudi Canavan haya demostrado ser una autora que, al contrario que otras, sabe escribir bien, hace que no pueda odiar esta historia ni tenerle ojeriza. Mis sentimientos, pues, son neutros: No me ha gustado, pero tampoco lo condeno.
7. CORAZÓN: Un libro romántico
Anna Karenina es una joya literaria, única e irrepetible. La historia aborda el amor, el matrimonio y el grado de compromiso, respeto y cariño que los cónyuges afirman sentir el uno por el otro. La novela describe esta evolución a través de dos parejas protagonistas. Por un lado, tenemos la pareja adúltera formada por Anna Karenina y el conde Vronski, y por otro tenemos la delicada relación amorosa entre Lievin y Kitty Scherbatsky. Tólstoi se sirvió de estas dos parejas para poner en evidencia la amoralidad de la aristocracia rusa, hipócrita, superficial y vacía de todo sentimiento. La infidelidad de Anna, que ha sido capaz de renunciar a su vida acomodada, a su posición social e incluso al inmenso cariño que siente por su hijo para entregarse de lleno a su amor, ve cómo poco a poco su sueño se derrumba sin que ella pueda hacer nada. Las circunstancias le son tan adversas que se ve incapaz de hacer frente al desprecio de toda la sociedad por haber hecho algo tan natural como buscar el amor.
Sé que Anna Karenina no es una historia romántica al uso, ya que no observa ninguna de las premisas que se pueden encontrar en la novela romántica. Sin embargo, me parece un libro impresionante por el magnífico análisis que Tólstoi hizo de los caracteres de todos los personajes, hasta el extremo de que resulta imposible no quererles, odiarles o mostrar interés por sus vidas, ya que se puede ver que están vivos, que piensan como personas reales, que actúan como cualquiera de nosotros. Para mí, una de las mejores novelas de la historia.
Compré hace unos meses este libro para unirlo a 1984, de Orwell. Mi intención es la de ir reuniendo poco a poco grandes clásicos de la literatura contemporánea, y en mi biblioteca faltaban auténticas novelas distópicas como esta que os presento, Un mundo feliz. Pocas novelas me han hecho pensar tanto como esta. Reconocida como una de las novelas más importantes del siglo XX, Un mundo feliz se desarrolla en un marco aterrador: un mundo en el que las personas nacen condicionadas para cumplir un papel determinado en la sociedad, repitiendo consignas acerca de la perfección de su entorno, drogadas hasta el último día de sus vidas con soma e imposibilitados de envejecer bajo la premisa de que todo, hasta el ser humano, es desechable. Un mundo feliz habla de la esclavitud de la raza humana, sometida a base de manipulación genética, condicionamiento y placer vacuo. En el mundo imaginado por Huxley, la humanidad ha alcanzado la felicidad eterna a base de renunciar a su propia identidad y a valores como la familia, el amor y el arte en todas sus formas. Y me llenó de un profundo temor al hacer una extrapolación al mundo que ahora nos rodea, hundido hasta el cuello en el lodo de la superficialidad y el consumismo, sospechosamente similar al mundo feliz que Huxley creó en su día.
9. CABELLO: Un libro superficial
Entiendo que, por superficial, se refiere a un libro que no aporte gran cosa al bagaje literario de una persona. Por eso he elegido este libro, el primero de una saga bastante superficial. La colección de novelas de Pequeñas Mentirosas es, desde un punto de vista crítico, sumamente vana y poco apropiada si lo que se busca es una mínima calidad literaria. Eso sí: Si queréis novelas fáciles de leer, con un argumento adictivo y una prosa ágil y poco profunda, éste es vuestro libro (o saga entera, por qué no).
10. UÑAS: Un libro que cuides como oro en paño
No puedo elegir ninguno, lo siento. Todos mis libros son parte de mí, y no hay ninguno que no cuide.
¡Y nada más, amigos! Espero que os haya gustado este tag y que comentéis. ¡Me encantaría conocer vuestras opiniones!